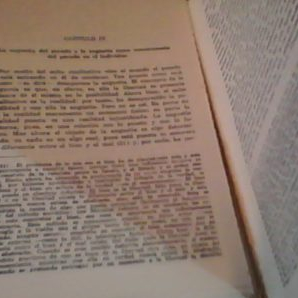Recorrer mi vida a través de mis recuerdos me lleva a detenerme en aquellos que parecen deshacerse como sombras que se difuminan con la luz, que se van borrando o se quedan atrás en un punto lejano que la memoria no puede alcanzar. Como si fuera un globo inflado con helio que cuando se suelta va ascendiendo al cielo y por más que uno quisiera atraparlo, el aire lo desplaza hasta perderse entre las nubes.
No he olvidado aún, y creo que nunca lo haré, esas imágenes de los papalotes suspendidos en el cielo planeando como aves por los aires, jalando el hilo que sosteníamos mi abuelo y yo para irse volando junto con los pájaros. Era increíble sentir que podía controlar algo que estuviera volando tan lejos, aunque no tuviera alas. Disfrutaba mucho ir los domingos al parque contigo y los abuelos, recostarnos en el pasto debajo de la sombra de los árboles, sentir cómo nos soplaba el aire en la cara y mientras ustedes platicaban yo correteaba a las palomas para tratar de atrapar por lo menos una. Recuerdo también que me gustaba jugar con las hojas de las jacarandas que tapizaban el patio de la casa, mientras tú me mirabas con esos ojos medio tristes con los que sólo sabías mirar.
No sé por qué te fuiste, siempre pensé que llegarías a vieja, con tu pelo canoso y tu piel derritiéndose con los años…Te fuiste en una noche fría y sin estrellas. Tengo nociones de haber querido llorar… creo que no pude, el nudo que tenía atorado en la garganta no me dejo soltar ninguna lágrima. Tampoco te dije adiós, aunque sabía que nunca te iba a volver a ver. Ahora cada vez que las nubes cubren el cielo quisiera quitarlas para ver las estrellas y pensar que sigues ahí, atada a mis recuerdos entre suspiros e instantes de sueños. Partiste repentinamente, ni siquiera tuve tiempo de contemplar por última vez tus ojos llenos de tristeza como cuando mirabas la luna. Tu mirada perdida en esa grande luz de la noche hacía brotar de tus ojos gotas de sal que al instante limpiabas para que no te preguntara por qué llorabas. No sé qué tenía la luna que te hacía llorar si lucía tan bella en esas noches, tal vez recordabas a alguien que habías querido mucho y con ello se desataban recuerdos muy dolorosos. Yo sólo la miraba cuando era totalmente redonda y luminosa, la observaba por un instante y me acostaba a dormir. Si supieras que ahora ver la luna me hace llorar, y más cuando luce tan radiante.
Recuerdo tus miradas, casi siempre me parecieron frías, esperaba que en algún momento me explicaras qué era lo que te molestaba de mí, pero nunca dijiste nada. El último día que nos vimos, tomé tu mano agonizante y me animé a preguntarte algo que por mucho tiempo me tuvo inquieta.
– ¿Es verdad que no querías tenerme porque mi papá te abandonó cuando supo que estabas embarazada?
– ¿Quién te dijo eso?
– Tú se lo dijiste a mi abuela una vez que discutieron porque no llegaste a dormir a la casa.
– ¿Ella te lo dijo?
– No, yo las escuché. Ustedes creyeron que estaba dormida, pero me desperté con sus gritos, oí todo, desde entonces supe que sólo era un estorbo para ti.
– Escuchaste mal, jamás dije tal cosa. Fueron figuraciones tuyas.
– No. Estoy segura de haber oído bien.
-Entonces alucinaste por el sueño que traías o… tal vez lo soñaste.
Pero no fue así, conozco cómo son los sueños. Están hechos de algo distinto a la realidad, por eso no creo haberlo soñado ni mucho menos haberlo inventado… Aunque quieras negarlo, lo cierto es que nunca me dijiste que me querías, viviste siempre ausente, casi sin palabras.
– Pues, ¿qué querías que te dijera?
– Que me querías, nada más.
– Estás exagerando… para qué querías que lo dijera si siempre te traté bien.
Eso fue lo último que te oí decir, te quedaste quieta con tus ojos fijos viendo hacia un punto lejano, como si miraras hacia un abismo, te insistí casi a gritos, – ¿por qué no me querías? –unos gritos quebrantados por el nudo que se me hizo en la garganta. Esperaba que me dijeras que lo sentías y que estabas arrepentida… pero tú ya no me escuchaste, tu corazón había dejado de latir para siempre. Esa fue la razón por la que no alcancé a decirte adiós, y eso es lo que más deseo, que estés con Dios. Ahora sólo tengo la ilusión de reencontrarme contigo en el mundo de mis sueños, para volar con los pájaros, jugar con las nubes y recorrer paisajes extraños.
Una vez soñé que estábamos dentro de un cuarto con poca luz, estaba repleto de refacciones viejas y en la parte central del techo colgaba una pequeña jaula, dentro de ella había un ave blanca y otra azul. Por un momento creí que estábamos solas, pero de pronto noté la presencia de una niña muy extraña que no había visto antes. Sin advertirlo se acercó con curiosidad a la jaula, ahí se detuvo un buen rato y de pronto comenzó a cortar con unas tijeras las alas de las aves. Sentí cómo mi cuerpo vibró escalofriante y comenzaron a salir ligeras lágrimas de mis ojos. Tomé entre mis manos los pájaros heridos y agonizantes, piando dolorosamente hasta que se les congeló su cuerpo y su alma se fue volando al cielo junto con la tuya. Desperté confundida y me quedé muy inquieta después de esa noche, intenté interpretar el sueño, saber cuál era su significado. He escuchado que los sueños algunas veces son proféticos o te revelan deseos y miedos que se quedan en tu interior. Pero no daba con la respuesta, realmente no lograba entender nada.
Después de ese sueño no te volví a ver más, ni en mis noches más cansadas ni en mis sueños más profundos, aunque me acostara con la imagen de tu rostro clavado en mi memoria. Entonces fue cuando pensé en hacer un ritual antes de dormir para que aparecieras de nuevo. Tomé una fotografía tuya de la caja de zapatos donde guardabas todas las fotos, las del abuelo y tú cuando salían a caminar al parque mientras la abuela se sentaba a tejer suéteres, y con la cámara a su lado captaba los momentos bellos de sus paseos entre jacarandas y caminos de violetas, acompañados del aroma de la yerbabuena. Esos recuerdos siempre te siguieron, en nuestras caminatas solías contarme lo feliz que te hacía ir al lado de tu papá contándose historias mientras pasaban por las alfombras moradas que se hacían con las hojas de las jacarandas.
Mis paseos contigo tenían algo parecido con los que tuviste con el abuelo, sólo que no había quien nos tomara una foto. El olor de la yerbabuena que había alrededor de los jardines de los vecinos te ponía nostálgica y se abría mágicamente tu caja de recuerdos más bellos de tu infancia, por eso yo prefería caminar contigo alrededor de la cuadra que ir al parque, porque ahí sólo te sentabas para verme jugar con los otros niños. Siempre fuiste muy callada, te costaba trabajo compartir lo que pensabas y sentías, pero descubrí que el olor de la yerbabuena tenía el don de hacer que brotaran tus recuerdos y los compartieras conmigo. Después de saber eso planté una rama de yerbabuena en una pequeña maceta para tenerla cerca de la ventana de mi cuarto. En las mañanas me llegaba más intensamente su olor fresco, el amanecer la regaba con el rocío y la hacía despedir ese aroma que también a mí me despiertsa recuerdos viejos.
Pensé poner tu foto junto a la maceta de yerbabuena, unir ese olor con el que emergían tus recuerdos con aquella imagen tuya impresa en un papel ya desgastado por los años, con orillas carcomidas y los colores desteñidos por la humedad. Pero la imagen de esa fotografía resultaba ser más clara y nítida, que la que yo guardaba en mi interior. Entonces la coloqué al lado de la yerbabuena, justo en frente de la ventana, para sentir que de nuevo mirábamos juntas la noche buscando la luna y las estrellas; para tener más presente tu rostro, tal vez así podría soñarte y entre sueños construir mejores recuerdos de ti. Pero los sueños son difíciles de atrapar, se filtran como el humo entre las fisuras de la mente o se cuelan como aguas turbulentas por cualquier agujero del alma.
Esa noche volvió tu imagen mientras dormía, vi tu cara… tu cuerpo… pero no eras tú, lo noté porque su mirada no despedía esa dulce frivolidad tuya, más bien, tenía un parecido a la que veo siempre en el reflejo de mi espejo. Sentí pavor, pero de pronto supe que estaba soñando, pensé rápido en despertar, pero no encontré el camino de regreso y con mi conciencia latente observé con incomodidad esa esfumante imagen de ti. Advertí cómo su intrigante fachada comenzó a cambiar poco a poco, alargándose del cabello y encogiendo su robustez hasta desaparecer y quedar yo sola con mi reflejo en el vidrio de una ventana.
Una vez más mis sueños me trataban de decir algo, esa loca obsesión de querer resucitarte me convirtió en un frágil cordero lleno de ingenuidad, que no iba a sobrevivir ni mucho menos a resurgir de las cenizas como un ave fénix. Así que para escapar de mi necia obsesión de ti y poder ser nuevamente yo, llevé conmigo todas tus fotos para quemarlas frente a tu tumba y verlas consumirse mientras me despedía diciendo fuertemente: – Ella no existe más aquí, no puede escuchar ni sentir nada porque se ha ido para siempre a un lugar de muertos-. Esperé a que se consumiera el fuego y me fui.
Con mis pensamientos pausados caminé en silencio de regreso a mi casa, cuando llegué me recibió el olor a yerbabuena y el pequeño sendero que da a la puerta de la entrada estaba tapizado de hojas de jacarandas. Con indiferencia fingida entré con el aroma mezclado de la yerbabuena y la jacaranda, haciendo eco en mi nariz. Al cerrar la puerta entró con impertinencia una ráfaga de aire perfumado que penetró toda la sala. Mi serenidad parecía esfumarse, el insistente aroma que se restregó en las paredes empezó a quebrantar mi aparente fortaleza hasta desprenderse en lágrimas la máscara que ocultaba mi tristeza. Creí que una vez haciendo cenizas tus fotografías y despedirme de ti, mientras se consumía en el fuego la evidencia de tu imagen, me desprendería de mi necesidad de aferrarme a tu recuerdo. Pensé que todo esto desaparecería por arte de magia, pero la magia no siempre da resultado, al menos no lo fue en mi caso porque todos mis problemas seguían latentes.
Mis ojos llenos de lágrimas alcanzaron a divisar una vieja fotografía debajo de la mesa, me acerqué y la tomé para romperla, pero me detuve cuando vi que se trataba de aquella foto que nos tomó mi abuelo la última vez que fuimos a volar papalotes. Sentí de pronto mucha nostalgia, esa había sido la única foto que mi mamá le pudo robar a mi abuelo después de que nos fuimos de su casa. Cuando ella murió tuve que regresar a vivir con mis abuelos, durante un tiempo me dediqué a buscar entre cada rincón de la casa las fotos que guardaba él, pero nunca encontré nada, luego me enteré de que las tiró a la basura en su arranque de rabia el día que mi mamá y yo nos fuimos a vivir solas. Recuerdo bien que mi abuela fue la única que estuvo de acuerdo con nuestra partida, siempre nos decía que era lo mejor para las dos, y como forma de despedirse de nosotras, le dio a mi mamá la caja en la que había conservado las fotos que tomó durante sus paseos.
Nunca le confesé a mi madre el dolor que sentí haber dejado la casa de mis abuelos, pero cuando regresé a vivir con ellos no volvió a ser lo mismo, ya no me consentían tanto, pues tenía que seguir forzosamente sus reglas. Años más tarde murieron también ellos, él fue el primero en partir, murió de cirrosis, tenía un fuerte gusto por el alcohol que se le arraigó hasta la muerte. Ella simplemente un día ya no despertó, tal vez estaba muy cansada o tuvo un sueño bastante agradable del cual ya no quiso despertar. Me quedé con la casa de mis abuelos, esa donde las jacarandas hacen sombra con sus ramas y sus hojas van formando alfombras moradas y el jardín está repleto de yerbabuena que por las mañanas aromatiza con su olor fresco la calle.
He vivido atada a un necio resentimiento por muchos años, un recuerdo que se quedó anclado en el rencor. Reproché siempre tu falta de compromiso cuando notaste tu repentina palidez, tus constantes taquicardias y tu fatiga, no hiciste nada para saber qué te estaba pasando. Supimos de la leucemia ya cuando estaba muy avanzada y no se podía hacer nada, más que verte cada día yendo en decadencia. Ni siquiera por eso fue para que me dijeras palabras dulces, tiernas o me hicieras sentir importante para ti. Al contrario, parecía que se te hacía tarde para morir y hasta creo que te fuiste feliz. No te importó dejarme sola ni te pusiste a pensar que te necesitaría, tal vez a la hora de comer, al anochecer para contemplar la noche estrellada o para caminar por olorosos senderos a yerbabuena.
Tantos recuerdos desatados me hicieron dormir profundamente, sentí cómo recorría, a través de mi sueño, por recuerdos pasados que se habían quedado rezagados en mi memoria, y por voluntad me detuve en una escena ya desgastada y muchas veces carcomida por mi orgullo.
– Escuchaste mal, jamás dije tal cosa. Fueron figuraciones tuyas.
– No. Estoy segura de haber oído bien.
– Entonces alucinaste por el sueño que traías o… tal vez lo soñaste.
– Aunque quieras negarlo nunca escuché de tu boca decir que me querías. Viviste como ausente, casi sin palabras.
– Pues, ¿qué querías que te dijera?
– Que me querías, nada más.
– Estás exagerando… para qué querías que lo dijera si siempre te traté bien.
Después de haber escuchado eso, vi que tu cuerpo comenzó a debilitarse poco a poco y tu respiración era cada vez más fatigante, pero con el escaso esfuerzo que aún te quedaba, de tus labios salieron tus últimas palabras.
– Si te traté bien fue porque te quise.
Esa frase la había omitido de mi recuerdo, en ese momento el orgullo y el rencor no me dejaron escucharte bien. Tus últimas palabras te hicieron morir feliz con una sonrisa en tus labios a pesar del esfuerzo que hiciste para hablar. Desperté de mi redimido sueño con un nuevo recuerdo de ti en mi memoria, y puse en un pequeño altar rodeado de veladoras nuestra fotografía, esa en la que volábamos papalotes en forma de pájaros y los veíamos confundirse entre las aves del cielo.